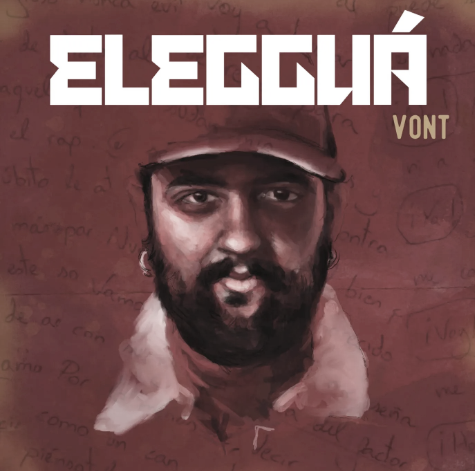En estos tiempos de debate entre literatura y canción, lo más coherente y beneficioso es leer y escuchar. De esta manera poder disfrutar de dos conceptos artísticos que sencillamente fueron concebidos para aprendizaje, goce y deleite de todo aquel que logre transportarse a otros mundos con las letras y los pentagramas. No hay nada más fascinante que viajar mentalmente con la literatura y la música, por ello lo más inteligente es hacer uso de los momentos de ocio para leer un libro o escuchar música, pasando absolutamente de premios y reconocimientos individuales que en la mayoría de los casos son manejados por intereses que poco o nada tienen que ver con estas dos maravillosas disciplinas artísticas. En esta línea constituye un auténtico ‘pecado mortal’ pasar por alto el último trabajo testamentario de Leonard Cohen, uno de esos músicos equilibristas que andaban genialmente por el fino alambre que delimita la magia existente entre la música y la poesía.
Un trabajo premonitorio con el inconfundible aroma de las violetas

Un trabajo premonitorio que ya sonaba a última canción, un disco artesanal edificado musicalmente sobre los pentagramas de la despedida, tan solo nueve canciones, tan solo 36 minutos con la voz de Cohen, un genio capaz de componer su propia elegía. Aunque no hace mucho declaró que estaba preparado para morir, poco después reconoció que quizás se había pasado un poco con aquella afirmación, pero ya en el título del álbum se identificaban los afilados matices cromáticos de los cipreses y desprendía el inconfundible aroma de las violetas: You Want It Darker.
I'm Ready, my Lord

El artista canadiense se mostró en su decimocuarta obra de estudio en clave crepuscular, con los matices oscuros del que sabía estar en final de trayecto, pero que jamás renunció a la eternidad. Porque Cohen es eterno, perdurará a través del arte y con solo nueve canciones y la voz de un anciano de 82 años fue capaz de transportar al que le escucha a otros estados de conciencia. Porque nadie como Cohen cantaba, hablaba o susurraba I’m ready, my Lord; el genial cantante, absolutamente cuerdo y consciente estaba realmente preparado, por ello se dirigía a aquel reparte las cartas de la última partida. Lo cierto es que este viejo sabio llegó a ser mágico hasta dirigiéndose cara a cara a la oscuridad más absoluta. Cohen, grave e intituivo, de voz opaca y esbozos melódicos, recitó, habló y por último cantó, en otro plano, lejano a aquel otro que atrapó a medio mundo en los setenta, al maquillado del pop-rock de los 80 y 90, manteniendo hasta el último segundo su grandeza y genialidad.
Luz y oscuridad

Jamás hubo tanta luz en un disco tan oscuro, tanta muerte y tanta vida, tanta verdad en la perdida, como ‘Treaty’, otro de esos nueve temas con retazos de obra maestra, en el que habla de la transacción amorosa, del fantasma real e irreal del tratado del amor. Desde el camposanto de su voz, desde el réquiem de un viejo que se caía a pedazos (como se definió a sí mismo en la carta que dirigió a su musa, Marianne poco después de su partida), surgió su perfil como sombra en el último vagón del arte. El último testamento musical Cohen suena a puro otoño, en cada tema se caen un buen puñado de hojas secas, garabateadas con la tinta ocre de sus versos. You Want It Darker; Treaty; On the Level; Leaving the Table; If I Didn’t Have Your Love; Traveling Light; It Seemed the Better Way; Steer Your Way 09 String Reprise/ Treaty.
El mensaje fatalista y melancólico de una voz áspera que cala hasta los huesos, el tintineo de la lluvia sobre los cristales del último tren. Profundo, espiritual, para muchos demasiado sombrío y nostálgico, pero verdaderamente todo un testamento de luz. Letras afiladas hacia la búsqueda del alma humana, la esencia de un seductor acabado por el inexorable paso del tiempo, una llama que se apagaba con las luces de la calma absolutamente encendidas. Solos de guitarras espectaculares para en On The Level dejarle marchar.

Verdaderamente cuando llega una cierta edad, hay lugares que son difíciles de recordar, Cohen en cambio siempre será un lugar conocido. Lo es la música, como se ha llegado a demostrar hasta en las enfermedades más dolorosas de la memoria, y mucho más el arte de Cohen. Un trabajo del canadiense siempre constituyó un viaje a la luz, en esta ocasión lo hizo junto a su hijo Adam, que tomó parte activa en la creación del mismo. Mejor escuchar a Cohen, mejor deleitarse con la serena mirada hacia atrás de un genio que se asomó a la ventana crepuscular de la vida con sombrero, sin absolutamente nada que perder y un cigarro en la mano. La vuelta a los placeres queridos y perdidos, una abdicación de susurros cavernosos absolutamente única, palabras acariciadas en una garganta que fue brocal de un pozo infinitamente profundo. Absolutamente perdurable, de melodías mínimas hacia la búsqueda de un Dios con el que nunca llegó a un tácito acuerdo de existencia, ni propia ni divina. Pura liturgia, la mística funeraria de un tipo irrepetible que quiso firmar su epitafio con lo más puro de la poesía y la música.